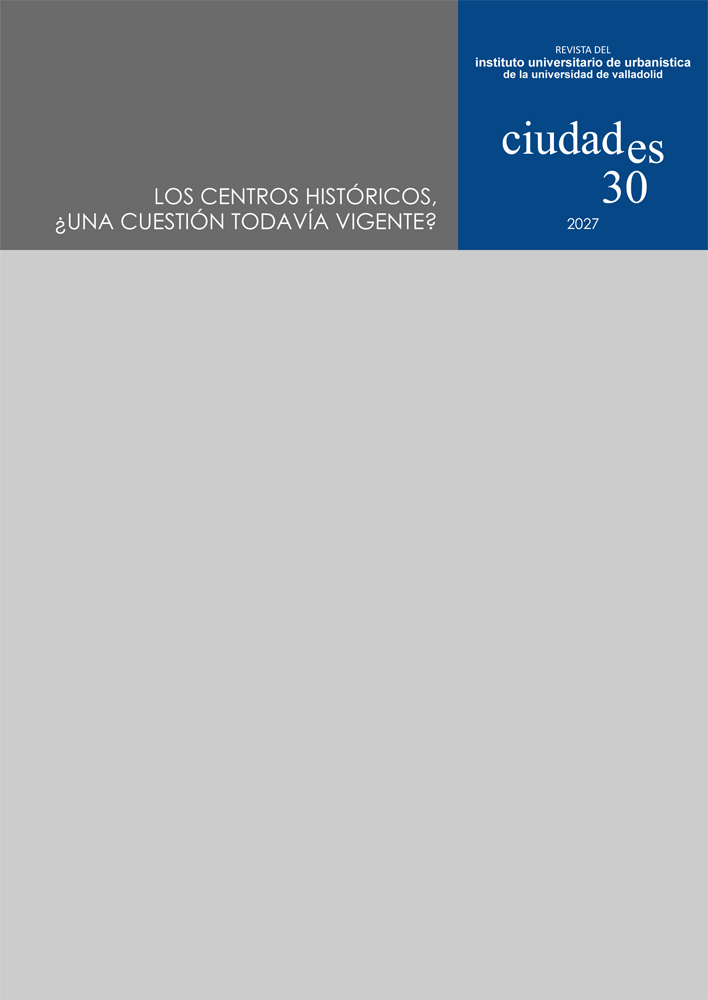El Consejo de Redacción recuerda que la revista tiene tres secciones: monográfica, miscelánea y final.
En todas ellas podrán ser aceptadas contribuciones
Los centros históricos, ¿una cuestión todavía vigente?
Ciudades 30, 2027
Hace más de 60 años, el llamado Plan de Bolonia inauguró una etapa en la que la que la cuestión de los centros históricos estuvo en el centro del debate urbanístico en España, en buena medida como reflejo del que se venía desarrollando en Italia desde 1960, aproximadamente, con otras contribuciones señeras como, por ejemplo, el plan para Asís dirigido por Giovanni Astengo o el de Urbino, bajo la dirección de Giancarlo de Carlo.
Aunque muchas investigaciones han subrayado de la “experiencia de Bolonia” el análisis morfotipológico llevado a cabo para proponer actuaciones sobre la edificación, uno de los objetivos principales del trabajo de Pier Luigi Cervellati y su equipo era indudablemente la cuestión social, en particular, evitar la expulsión de las clases populares del centro histórico y mantener en éste la función residencial de carácter social, junto con la población residente [1, 2]. Podría decirse que el Plan de Bolonia se convirtió rápidamente en un modelo [3] tanto dentro como fuera de Italia. La práctica y la investigación urbanística se centraron en los años siguientes, en la manera de tratar de forma global y holística las problemáticas de los centros históricos. Sin embargo, esta expresión, aunque vulgarizada en muchos contextos, resulta ambivalente [4]. En España, designa los tejidos urbanos preindustriales que asumieron las funciones de centralidad de las ciudades contemporáneas y cuya evolución, en consecuencia, se fue alejando de la de otros barrios también antiguos que mantuvieron el carácter de hábitat ordinario. A ello se le superpone, con cierta frecuencia, la diferenciación en el reconocimiento de ciertos valores como patrimonio urbano. En otros países e idiomas, la expresión utilizada no ha sido “centro histórico” (o centro storico, en Italia) pero ha existido igualmente un fuerte interés, por un lado, por la conservación de los valores culturales, edificatorios y ambientales de la ciudad anterior a las grandes transformaciones modernas (secteurs à sauvegarder, en Francia; sítios urbanos patrimoniais, en Brasil, etc., bajo diversas categorías de protección como “Bienes de interés cultural”, “pueblos patrimoniales” u otras, según países) y también, por otro lado, por las transformaciones socioespaciales diferenciales que la centralidad urbana, en el marco de la formación de la ciudad industrial, impuso a esas áreas heredadas. En paralelo a esta reflexión, se desarrollaron herramientas de intervención urbanística, como los planes especiales de protección o de reforma interior en España, el piano particolareggiato del centro storico en Italia, el plan de sauvegarde et de mise en valeuren Francia, etc., para abordar los problemas derivados de ese proceso.
Vista con varias décadas de distancia, la cuestión de los centros históricos parece haber sufrido finalmente una doble disolución dentro de los debates urbanísticos. Por una parte, ha perdido peso respecto a otras problemáticas y otros espacios urbanos (periferias, barrios vulnerables etc.). Por otra parte, los trabajos de investigación parecen centrarse menos en la evolución específica y multidimensional de los centros históricos y más en el análisis sectorial y aislado de procesos como la gentrificación, turistificación, patrimonialización, financiarización, vaciamiento, abandono y degradación, verticalización y densificación, etc. que afectan, entre otros, a los centros históricos. Teniendo en cuenta que asistimos a la paradoja de que los centros históricos, en tanto que tejidos antiguos, tienden, al mismo tiempo, a constituir el objeto privilegiado de la protección patrimonial urbana y a la efectiva “liquidación del espacio tradicional” [5], expresando así con rasgos propios su papel en el actual contexto de neoliberalización y de competencia interurbana global [6], no es de extrañar que comiencen a apreciarse atisbos de una revivificación de la cuestión [7, 8, 9, 10, 11].
Este número de la revista Ciudades tiene como objetivos profundizar en el debate sobre los centros históricos en Europa y Latinoamérica, y profundizar en la perspectiva crítica, global y compleja de las transformaciones que han sufrido estos espacios en las ciudades europeas y latinoamericanas, siguiendo la estela abierta por el número 14, de 2011, “La recuperación de los centros históricos” . Se trata para este nuevo número de cuestionar la evolución socioespacial de esas áreas y los agentes e intereses que han operado en ellos desde la década de 1960. Una especial atención merece el análisis de los cambios en los centros históricos de países en los que el modelo de Bolonia fue divulgado y (aparentemente) asumido y, dentro de ello, en particular, los procesos de cambio social asociados a la evolución física y funcional. Esta preocupación por la dimensión social de los procesos urbanísticos ocupaba el centro del discurso de la célebre experiencia boloñesa y merece ser recuperada para el debate sobre el devenir contemporáneo de los centros históricos.
La finalidad última es contribuir a construir una visión actual sobre los centros históricos y un recuestionamiento de sus problemas desde la complejidad intrínseca a los procesos urbanísticos, trascendiendo tanto los lugares comunes como el análisis de procesos aislados y las evoluciones sectoriales. El reto que se plantea no es comprender de manera individualizada las consecuencias de un proceso que afecta a un centro (ya sea gentrificación, patrimonialización, alquileres turísticos, abandono u otros), sino analizar los procesos en relación con las otras dinámicas que provocan (simultáneamente o con temporalidades distintas) la transformación de dicho espacio central. Por ejemplo, la patrimonialización de Budapest no pueden separarse de la dimensión ideológica y política [12], la liquidación del centro de La Habana o de Cartagena de Indias u otros no puede entenderse sin la turistificación y la inversión del capital global [13, 14], o su vinculación a la centralidad urbana, como Sevilla, Buenos Aires o Ciudad de México [15]. Tampoco el vaciamiento de ciertos centros históricos en pequeñas localidades españolas (como Villalón de Campos [16]) puede comprenderse separadamente de los procesos demográficos y culturales que afectan al medio rural.
Los artículos podrían girar en torno a tres ejes de investigación, sin descartar otros temas o perspectivas que puedan estar vinculados o resultar de interés y que propongan una visión global sobre los centros.
- Construcción disciplinar del “centro histórico”. Las contribuciones podrían tratar sobre el nacimiento, la evolución y las etapas, la circulación, las especificidades nacionales o las intermitencias de la “cuestión de los centros históricos” en Europa o en distintos países, no limitándose a la expresión “centro histórico” sino a los términos que se hayan utilizado en las diferentes culturas urbanísticas. Una perspectiva histórica o comparada sobre esta cuestión, sobre los debates y experimentaciones disciplinares que suscitó, y sobre cómo todo ello se fue transformando y en qué fue derivando resulta particularmente oportuno en el momento actual, en el que, por ejemplo, el original discurso del Plan de Bolonia sobre la expulsión de las clases populares de los centros históricos parece haber decaído en beneficio de una noción de gentrificación más ubicua. Cabe también una interrogación sobre el concepto mismo de “centro histórico”, su existencia, su uso o su historia en los distintos países europeos o latinoamericanos, o su dimensión y alcance como categoría administrativa, urbanística, patrimonial etc. La cultura urbanística ligada a los centros históricos existe en España, Italia y otros países pero no en Francia, por ejemplo, donde centre historique no es una expresión que se utilice habitualmente en urbanismo, ni tampoco hay otra que designe específicamente los tejidos históricos que han asumido el rol de centro urbano con el advenimiento de la ciudad industrial. En su caso, secteur sauvegardé es una categoría administrativa y de planeamiento centrada en la conservación del medio edificado. Frente a la diversidad terminológica, ¿quizás las intervenciones urbanísticas o determinadas modalidades de planeamiento estén reconociendo de facto ciertas especificidades en determinadas áreas que, en otros países, vendrían a categorizarse como centros históricos? No se trata en ningún caso de restringir los artículos a aquellos casos donde se utiliza la expresión centro histórico sino de abrir el debate sobre las maneras en que estos espacios urbanos se han conceptualizado, las expresiones o términos que se han utilizado para denominarlos y los efectos que todo ello ha comportado en distintos planos: social, urbanístico u otros.
- ¿Qué fue de las clases populares en los centros históricos? Perspectiva comparada sobre la evolución social de los centros históricos. La defensa del carácter popular de los centros históricos, que era central en el modelo Bolonia, interesa especialmente a este monográfico. Caben en este sentido, diversos cuestionamientos en torno a las transformaciones socioespaciales, las políticas urbanas y urbanísticas, los agentes urbanos que operan (o han operado) en los centros históricos de ciudades distintas pero comparables (ciudades de un mismo tipo o de un mismo rango en la jerarquía urbana de un país, o ciudades de distintos países o incluso distintos tipos de ciudades). Puede ser muy interesante discutir cómo se ha considerado esa dimensión social y a qué conflictos, tratamiento y evolución ha estado sujeta, así como las diferentes recepciones y apropiaciones de que ha sido objeto en distintos contextos. Las investigaciones de este monográfico también podrían interrogar las conexiones entre contextos receptores, las rupturas y dislocaciones en la circulación de esa específica cuestión social de los centros históricos, o la originalidad de determinados casos. Más allá del análisis morfotipológico, ¿qué queda de los principios básicos del modelo de Bolonia en el urbanismo y las políticas sociales y económicas que se practican o se han venido practicando sobre los centros históricos? En un contexto radicalmente diferente, donde las políticas urbanísticas de carácter neoliberal se difunden a la escala global, ¿cómo se integra (o se evita) la cuestión social? ¿Cómo se menciona o se justifica su ausencia? ¿Cómo ha evolucionado la centralidad de los centros históricos y qué ha supuesto sobre su capacidad de acogida residencial, en particular, de la vivienda popular? ¿Hay respuestas o resistencias a esos procesos o se han “naturalizado”? ¿Qué agentes operan, qué sentidos imprimen a los cambios que promueven y cómo se relacionan?
- ¿Una cuestión todavía vigente? ¿Qué cuestión? Esta convocatoria también plantea la vigencia de la “cuestión de los centros históricos” y la posibilidad de una reformulación más o menos implícita de esa cuestión en el planeamiento urbanístico. ¿Qué centra los debates en torno a la intervención urbanística sobre los centros históricos? Y muy especialmente, más allá de las teorizaciones, ¿qué nos dicen las políticas urbanas y los planes urbanísticos actuales de centros históricos sobre lo que constituye hoy de hecho una cuestión o “un problema público” en ellos? ¿Qué significado adquieren los cuestionamientos de las primeras décadas del siglo XXI a la luz de la “cuestión de los centros históricos” que agitaba los debates urbanísticos en las últimas décadas del siglo XX? ¿Qué significa hoy planificar los centros históricos y qué cuestionamientos suscita?
Coordinadoras de la convocatoria
Beatriz Fernández Águeda, École des Hautes Études en Sciences Sociales, Francia (beatriz.fernandez@ehess.fr)
María A. Castrillo Romón, Universidad de Valladolid, España (maria.castrillo.romon@uva.es)